Te encuentras a tu hijo y a tu perro Luigi mirando la lontananza. Ambos sentados sobre la alfombra en el salón de la casa de la abuela Mercedes, sin mover una ceja, atentos al inmaculado trozo de pared que hay entre el sofá y la lámpara de pie, regalo de aniversario del abuelo Fabián a su amada esposa.

La casa es vieja y oscura, ya lo era cuando ellos la compraron y así se ha mantenido durante los años en los que ha estado inhabitada. Primero se fue Fabián, murió mientras dormía una noche de San Juan. Mercedes continuó hablando con él todas las noches; justo antes de fallecer, lo hacía más a menudo. Tú escuchabas sus conversaciones cuando ibas a visitarla siendo todavía un adolescente. La encontrabas sentada en la vieja cama de matrimonio, restregando sus pálidas y arrugadas manos entre sí, mirando la almohada vacía donde meses atrás había reposado la vetusta cabeza de Fabián. «Abuela, ¿con quién hablas?», le preguntabas. Y ella te miraba como si fueras tonto y te respondía: «¿Con quién va a ser, hijo mío? Con el abuelo. No quiere que me quede sola a vivir aquí, dice que no tenemos buenas compañías; pero yo no pienso moverme de esta casa, quiero acabar mis días en ella».
Y vaya si lo hizo. Al poco tiempo ella también murió, pero no de una manera plácida como el abuelo: se atragantó con un trozo de carne.
Pasaron los años y la villa permaneció cerrada, pero Mónica se empeñó en establecerse en ella, le parecía muy chic vivir en una casa antigua. Estudió los orígenes de la casona para poder rehabilitarla y descubrió que ya había sufrido otra remodelación a principios del siglo XX: antes era una carnicería con una sombría fama sobre el origen de sus productos.
Tu padre os dio su permiso para quedaros con ella y tu esposa se volvió loca de alegría. No obstante, su entusiasmo y energía se diluyeron cuando se enteró de que estaba embarazada de vuestro segundo hijo: «Esperemos a que nazca y después, te prometo que me pongo con el proyecto».
Nos mudamos igualmente.
Han pasado ocho meses y Mónica no puede moverse de la cama. Tú te paseas por la casa, llena de recuerdos y antigüedades, con paredes cubiertas de flores oscuras y apagadas, con visillos tan tupidos que no dejan pasar la luz. Mientras, Ludivina corretea por los pasillos con la ropita de Álvaro primorosamente doblada sobre una bandeja de mimbre o peleándose con la aspiradora, que se emperra en seguir su propio camino en lugar del que le ordena la anciana niñera.
Álvaro, tu primer hijo, ya es capaz de sentarse sin que el peso de la cabeza le haga escorar y quedar varado sobre la alfombra. Normalmente se agita tanto que es incapaz de mantener esa posición durante más de veinte segundos, y no digamos Luigi. Sin embargo, ahí están: inmersos en la contemplación de algo que debe de ser muy interesante, pero que tú eres incapaz de ver.
Ludivina, una mulata caribeña, ya mayor, de ojos agrisados y mirada dulce, también los contempla con lo que, en un principio, piensas que es arrobo. Pero cuando te acercas, descubres que es aprensión e incluso temor. Perro, niño y niñera continúan inmóviles y tú no sabes qué decir. Por fin te decides a abrir la boca: «¿Qué pasa Ludi?». Ella se vuelve hacia ti muy despacio y, como si temiese que alguien más la oyera, te contesta: «¿Sabe qué están mirando el niño Álvaro y su perro?». Tú niegas con la cabeza. «A los espíritus, los bebés y los animales pueden ver a los espíritus». La niñera está absolutamente convencida de que lo que está diciendo es verdad y lo peor es que tú también, si no ¿a qué se debe ese escalofrío que recorre tu nuca y esa sensación de que, si tocas a tu hijo, no sentirás nada más que frío?
Álvaro comienza a toser y te saca de tus pensamientos. Lo oyes respirar con dificultad, como si fuera un fuelle viejo. Corres hacia el chiquillo y ves que sus labios están morados. Lo colocas boca abajo sobre tu muslo y golpeas su espalda con la mano. Un pedazo de carne sale disparado de su boquita para aterrizar sobre la alfombra.
Mónica intentó convencerte de mil maneras: «El perro debió compartir su comida con el niño, son solo paranoias tuyas…». Pero Ludivina y tú sabíais perfectamente lo que habíais visto y sentido. Al día siguiente os fuisteis de la vieja casa.

En mi caso no se trató de una antigua casa heredada, con una siniestra historia detrás, sino de un piso de alquiler que no contaría con más de veinticinco años y cuyos anteriores inquilinos eran una tranquila pareja de informáticos (los informáticos también pueden tener su lado siniestro, pero no voy a entrar en ello).
Tampoco tengo perro, no porque no me gusten, me encantan, sino porque podría morir de un shock anafiláctico (bueno, morir lo que se dice morir, no, solo llenarme de ronchas y tener ciertas dificultades respiratorias).
No estaba embarazada pero sí contaba con una niñera, Gracia (quizás, ella sea lo que más se asemeje a la realidad en esta historia inventada). Y sí, me la encontré mirando a mis mellizos, cuando no tenían ni dos años, contemplando la pared obnubilados, completamente inmóviles; y sí, Gracia me advirtió de que estaban viendo a los espíritus.
Foto: @havivi42
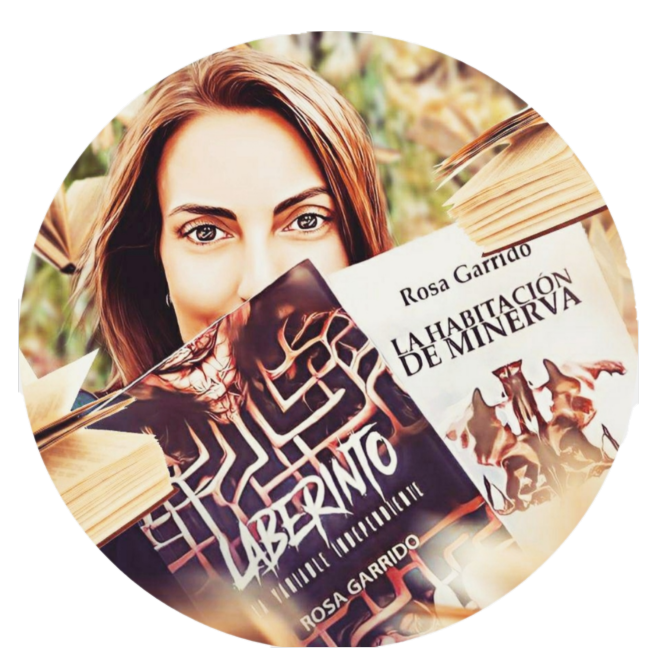

2 comentarios
Espero que la realidad de la idea no haya superado a la ficción. Me gusta saber cómo surgen las ideas de los demás, así que gracias por este artículo.
La realidad no superó a la ficción. Hemos cambiado de piso, pero, ni en aquel ni en el que vivimos ahora, ha pasado absolutamente nada extraño, y eso que me gustaría; confieso que soy una incrédula, a pesar de mi devoción por el terror y lo desconocido («ver para creer»).
Gracias a ti por leerme. Me hace mucha ilusión.