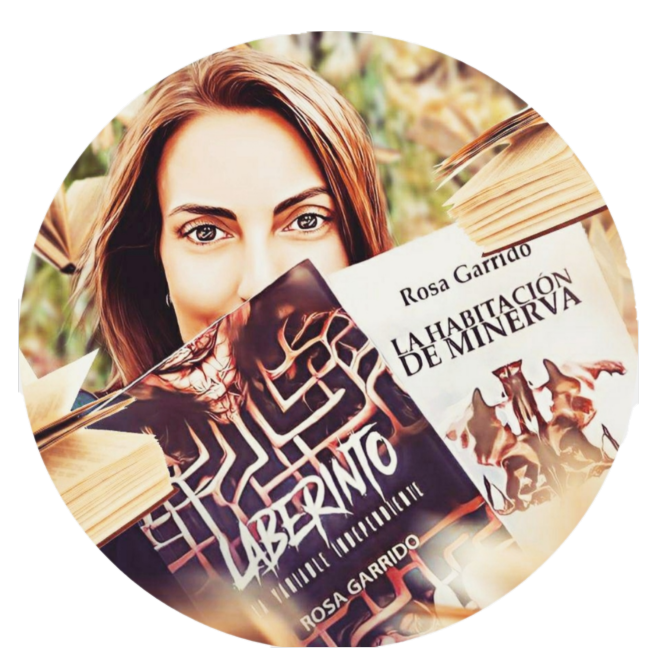Silvia siempre me había parecido una persona misteriosa, de las que entreabren las puertas de su corazón, pero que te las cierran de golpe si tratas de cruzarlas.
Cuando se vino a vivir al barrio con su pareja, me entretenía adivinando su profesión. De los muchos oficios que aventuré a presuponerle el que más me convenció siempre fue el de peluquera, porque el brillo de su ensortijada melena apuntaba a manos profesionales. Finalmente descubrí que era carnicera y oriunda de Burgos cuando hace unos meses abrió una carnicería con su orondo compañero, Abdulah o Alvah —solo recuerdo que su nombre acaba en hache, como en hache acaba la más especial de sus morcillas, la Anamuh—.
La fama de su embuchado trascendió a toda la provincia y tal era su popularidad que había que reservarlas con bastante antelación. Quienes la habían probado quedaban cautivados por su inigualable sabor. Silvia aseguraba que el secreto estaba en el tipo de sangre y en una variedad de arroz que utilizaban para su elaboración y cuya escasez les obligaba a restringir las unidades que ponían a la venta.
Cuando me llegó el turno de adquirir el suculento manjar, entré impaciente en su establecimiento para recoger mi anhelada morcilla Anamuh. Me atendió él y si bien me impresionaron su aspecto trasojado y los kilos que había perdido, él mismo me tranquilizó sobre su estado de salud.
Una vez pagada, salía yo contemplando embelesada la etiqueta de fondo rojo con letras negras cuando al alzar la vista, vi el nombre de la morcilla reflejado en el espejo que colgaba junto a la puerta. En mi mente empezaron a desfilar imágenes y pensamientos espantosos al leer el nombre de aquella tripa reflejado en el cristal: «humanA»…
Marta Baonza Jerez