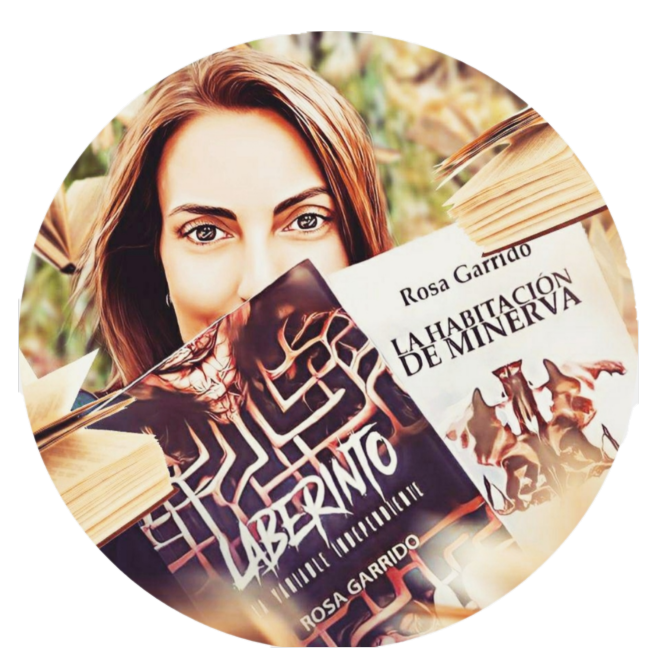Hacía tanto frío que no podía ni sacar las llaves del coche. Sus manos se movían por las profundidades del bolso como si no fueran suyas, las sentía entumecidas, con la misma consistencia que el corcho de una botella.
En la calle Francisco Javier de Landaburu no se veía ni un alma. Los vitorianos se habían refugiado en sus casas sorprendentemente pronto; el frío no suponía un problema para ellos, pero, conforme el sol desaparecía del cielo, los gasteiztarras habían ido desapareciendo de la ciudad.
El hospital de Txagorritxu no quedaba muy lejos de su casa, solo a veinte minutos andando. Cuando le tocaba el turno de día, hasta agradecía atravesar caminando el parque de Arriaga, aunque fuera invierno: se ponía los cascos y disfrutaba de un momento a solas. Pero, de noche, la idea no resultaba tan atractiva, ni de lejos. La temperatura y la concentración de gente por metro cuadrado caían en picado, y, esa noche, la caída había sido particularmente pronunciada.
La culpa era de la niebla. En Vitoria, su aparición era algo bastante habitual, pero aquella había surgido de repente y más temprano de lo normal. Se estaba extendiendo como una manta, lenta y pesada. Avanzaba como si tuviera vida propia, como un pulpo que se arrastrara por las aceras y el asfalto, enroscando los tentáculos alrededor de las ruedas de los coches, las farolas y las piernas de la chica, en busca de cualquier hueco en el que introducir su blando cuerpo. Quizás lo de coger el Seat tampoco fuera buena idea: si la cosa seguía a ese ritmo, en unos minutos la visibilidad sería casi nula.
«Juraría que se me están congelando los mocos…», pensó Ainhoa mientras revolvía dentro del bolso con su insensible mano de poliestireno expandido.
Encontró las llaves, más por el sonido que por el tacto, y consiguió abrir el viejo coche de su padre a la primera. Sin embargo, arrancarlo fue otro cantar. Primer intento: fallido. Segundo intento: fallido. Tercero, cuarto, quinto…, todos fallidos. El Seat estaba hecho un carámbano. «Esto no hay quien lo descongele —murmuró suspirando—. Joder… Me va a tocar ir a pata. Vaya mierda».
Por un instante, se planteó llamar a su compañera Jimena y decirle que no podía ir, pero no estaba el horno para bollos. La supervisora era una bruja que le tenía ojeriza y ya se había enfrentado con ella un par de veces porque «Ainhoa se entretiene demasiado con las pacientes», porque «Ainhoa no es capaz de prestar atención durante más de dos minutos y se queda abstraída, mirando a la nada cuando más se la necesita», porque «Ainhoa se pierde, no sabemos dónde, y tarda un buen rato en aparecer, y, cuando lo hace, encima pone cara de que la cosa no va con ella». Todo exageraciones e inventos; lo que la Bruja realmente no podía soportar era que Ainhoa hubiese entrado en el hospital gracias a su tía. Una enchufada era una enchufada, por muy bien que cumpliese con su cometido, y eso era algo que jamás dejaría que la muchacha olvidase. Se lo recordaba día sí y día también; no importaba lo eficiente que fuera Ainhoa o lo mucho que se esforzase atendiendo a las mamás y a sus bebés recién nacidos.
Al llevar tan poco tiempo trabajando allí y con el ojo de la Bruja Sauron siempre encima, lo último que le convenía era faltar. Además, también estaban su altísimo sentido de la responsabilidad y su sagrada misión como enfermera de velar por la salud de las personas, las familias y las comunidades, vamos, de la humanidad en general. Imposible, no podía fallarle a la humanidad: llegaría a Txagorritxu como fuera.
Quizás podría coger un taxi, pero para eso tendría que caminar hasta Portal de Foronda o hasta Portal de Arriaga, porque su calle estaba desierta. También podría llamar por teléfono y pedir uno, pero entonces ese fin de semana se quedaría sin salir de copas: entre la llamada, la bajada de bandera nocturna y la carrera, le iba a salir por un ojo de la cara y ya había renunciado a ir con su amiga Natalia a Alboraya —la idea era visitar a su padre, que vivía allí, y, de paso, salir de marcha por Valencia—; y, con todo y con eso, todavía iba justa para pagar las facturas del mes. Si ya se lo decía su padre: «No se puede vivir sola, ahorrar para seguir estudiando y salir de juerga todo a la vez».
«Vamos, eres joven, estás sana y no es tan de noche —se animó a sí misma al salir del coche—. En nada te plantas en el hospital. Y espabila, guapa, que llegas tarde».
Ainhoa remetió su generosa melena por debajo del abrigo, se ajustó el gorro y la bufanda y enfundó sus manos en los guantes. Abandonó el aparcamiento, rodeó su bloque y atravesó la calle Landaburu hasta llegar al parque de San Juan Arriaga. A esas alturas, la niebla se había vuelto mucho más espesa y prácticamente no se podía ver nada a tres metros de distancia.
Se quedó parada justo delante de la línea en la que las baldosas rosadas del paseo se convertían en el asfalto grisáceo que conformaba los caminos del parque. Un asfalto agrietado y desgastado que ahora se veía más oscuro gracias a la película de humedad que lo cubría. A pocos metros, dos árboles se erguían casi en la mitad del sendero, surgiendo del alquitrán como paseantes que hubieran detenido su excursión para saludarla, o para convencerla de que atravesar el parque no era la mejor opción. El primer árbol se distinguía todavía bien, pero del segundo solo se adivinaban las ramas desnudas peinando la niebla.
—Hay que echarle valor, no son más que un par de plataneros o como leches se llamen.
Y comenzó a caminar, convencida de que nada malo podía ocurrirle y de que era imposible que se perdiera. Había hecho ese recorrido decenas de veces y se lo sabía de memoria, tenía el plano del parque prácticamente grabado en el cerebro; no en vano era lo que veía desde la ventana de su habitación todas las mañanas al levantarse y todas las noches al irse a dormir.
Solo debía avanzar en línea recta y, justo al llegar al parque infantil, girar a la derecha, luego seguir adelante hasta la rosaleda, dejarla atrás y continuar hasta desembocar en la glorieta. Pan comido. Sería capaz de repetirlo a ciegas; de hecho, era así como iba a tener que hacerlo.
La niebla se posaba en su gorro y en sus pestañas humedeciéndolas y aumentando la sensación de frío. Cada vez se cerraba más sobre ella, hasta el punto de que, en determinados tramos, tenía dificultades para distinguir sus propios pies. La vista no le iba a servir de nada, y el oído, que por desgracia estaba funcionando a la perfección gracias al silencio de la noche, tampoco, solo para asustarla más. A su alrededor sentía la presencia de algunos animalillos que correteaban entre los arbustos; puede que se tratara de pájaros o quizás de ratas, de ratas grandes y rollizas, de pelaje fosco y rabos gruesos y rosados.
«Son ardillas, seguro. —Su determinación comenzó a esfumarse tan rápido como la había adquirido: últimamente pasaba de creerse la mujer más sabia y valiente del mundo a sentirse la más inútil del universo en un abrir y cerrar de ojos—. Pero qué imbécil eres, Ainhoa, mira que ir por el parque a estas horas y con este tiempo… Solo se te podía ocurrir a ti».
Ya estaba llegando a la zona de juegos, vislumbraba los columpios a lo lejos: la niebla y la oscuridad los hacían parecer gigantescos animales postrados sobre el pavimento. Se propuso desviar la mirada y acelerar el paso, con la intención de perderlos de vista lo antes posible —un parque infantil sin niños siempre resulta una imagen estremecedora—, pero entonces se dio cuenta de que había una figura con forma humana cerca del subibaja. Su madre siempre lo llamaba así, y de repente, sin quererlo, la recordó de una manera muy intensa durante unas décimas de segundo: la recordó empujándola sonriente una tarde de otoño, dos días antes de morir.
Era la figura de un hombre muy pequeño. No, era un niño, y se movía. Caminaba directo hacia ella, despacio, sin urgencia.
Cuando Ainhoa consiguió calmar su corazón y desbloquear el cuello, se agachó entrecerrando los ojos para intentar confirmar que aquello que se acercaba a ella era un ser humano, concretamente, un cachorro de ser humano. Carraspeó para aclararse la garganta; con el susto, se le había quedado como si hubiera tragado un puñado de arena:
—¿Hola?
El niño se detuvo. Mantenía la distancia, quizás receloso.
—Me he perdido —musitó con una voz preciosa y triste a la vez.
La chica cayó en la cuenta de que podía moverse, de que no tenía que esperar a que el pequeño se acercase a ella, y, con el corazón aún pulsando en los oídos como el sonido de una ecografía doppler, avanzó hacia el niño.
—Vale, tranquilo. No tengas miedo. Soy enfermera, ¿sabes? —La intuición de Ainhoa había supuesto de manera rápida y automática que, en la mente de un crío, los conceptos enfermera y confianza estaban estrechamente ligados. Sin duda, no había tenido en cuenta que, para un porcentaje bastante alto de niños, la palabra relacionada con enfermera, en realidad, era vacuna. Sin embargo, el chico dejó que se le aproximara—. Te ayudaré —le dijo con suavidad—. ¿Cómo te llamas?
—Endika.
El pequeño iba vestido solo con una camiseta embarrada y con lo que parecían unos pantalones de chándal, también bastante sucios y maltrechos.
—¡Madre mía! Pero si vas en mangas de camisa. ¿Dónde está tu abrigo?
—Me he perdido.
—Sí, cariño, eso ya me lo has dicho. Tienes que estar helado… —Ainhoa pasó sus manos por los hombros del niño instintivamente, en un gesto protector y consolador, pero Endika se apartó de su abrazo al instante, como si los dedos de la muchacha estuvieran cubiertos de alfileres. Aun así, ella tuvo tiempo de notar que la ropa del crío estaba mojada—. Pero ¿dónde te has metido? Estás chorreando. —Se quitó el abrigo rápidamente—. Vamos, póntelo.
Mientras lo ayudaba, se dio cuenta de que Endika la miraba con cara de curiosidad:
—Llevas una ropa muy rara, parece un pijama.
—Sí que lo parece, es mi ropa de trabajo. Me la he puesto para ahorrar tiempo porque no sé cómo me las arreglo, pero siempre llego tarde al hospital, aunque me da a mí que esta noche no va a servir de nada… —le contestó Ainhoa apurada. Los brazos del niño se perdían dentro de las mangas de su anorak y la chica pugnaba por encontrar sus manitas y sacarlas al exterior.
—Y tus zapatos también son muy raros.
—Sííí, lo sooon —le contestó nerviosa—. Venga, ayúdame con el abrigo. Te vas a poner malo si no lo has hecho ya. ¿Te encuentras bien? No tienes buen aspecto, estás muy pálido, no me extrañaría que sufrieras una hipotermia. ¿Cómo te sientes?
—Estoy cansado.
—Tranquilo, todo se va a arreglar. Voy a llamar a la policía ahora mismo, o a lo mejor te sabes el número de tu mamá. No, cómo lo vas a saber, si solo tendrás… ¿Cuántos años tienes? —Ainhoa no paraba de hablar, estaba temblando como una hoja—. ¿Ocho, nueve?
—Voy a cumplir siete.
—Siempre se me ha dado fatal calcular la edad de los niños. Vamos, Ainhoa, tú puedes —se jaleó a sí misma—. ¡Listo! Cremallera subida, se resistía la muy puñetera. —Se dio cuenta de que, si no se calmaba, lo único que iba a conseguir era asustar al crío, así que procuró controlar sus nervios—. Ya estás mejor, más calentito, ¿a que sí? —le dijo mientras le subía la capucha. Esta cubría casi por completo la cabeza de Endika—. Ahora solo tengo que encontrar mi móvil en este maldito bolso.
De nuevo le tocó jugar a adivinar a través del sonido dónde se escondía su teléfono. Por supuesto, lo primero con lo que se topó fueron las llaves del coche. Por fin dio con lo que buscaba.
—Eso no es un móvil —señaló Endika, levantando con sus manitas el borde de la capucha—, es un espejo.
—Sí, ya lo sé. Eres muy observador, ¿eh? —le respondió Ainhoa algo fastidiada mientras abría delante de sus ojos el enorme espejo plateado y redondo que usaba para depilarse las cejas.
—Mi hermana tiene uno así, de esos que parecen… el chisme que usan las chicas para maquillarse.
—Una polvera… —confirmó la muchacha—. Pues sí que ando despistada… Con las prisas he confundido el espejo con el teléfono. Allí estará, en la mesita de noche…
El niño se quedó mirando a Ainhoa, esperando alguna reacción, esperando a que decidiese el siguiente paso. Pero ella continuó observando el espejo durante unos segundos más, durante bastantes segundos más.
—¿Y ahora qué hacemos, señorita?
Ainhoa salió de su abstracción y se giró hacia el niño, contemplándolo como si lo viera por primera vez.
—Seguir caminando, salir del parque y llegar hasta el hospital. Allí te haremos una revisión y llamaremos a la policía. ¿Puedes andar?
—Sí.
—Perfecto. Por cierto, me llamo Ainhoa. No hace falta que me llames «señorita».
Endika no contestó, simplemente se encogió de hombros a modo de asentimiento y esperó a que ella se moviera. Ainhoa dudó por un momento: ¿dejaría el crío que lo cogiera de la mano? Antes se había apartado de ella como si sus dedos fueran ascuas recién salidas de la lumbre: a lo mejor sufría alguna clase de trastorno tipo Asperger o algo parecido. Optó por tenderle la mano; que fuera él quien decidiera si tomarla o no. El niño la aceptó y ambos se pusieron en marcha a través de la niebla.
—¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Cómo te has perdido?
—No lo sé. Estaba jugando con mis padres y se estaba haciendo de noche. Mi madre dijo que nos teníamos que ir, pero yo me quería quedar un rato más. Entonces hicieron como que se iban sin mí. Lo hacen siempre, saben que no me gusta quedarme solo, pero yo sé que es un truco: si no me voy con ellos, después de un ratito, mamá vuelve a por mí. Pero no ha vuelto.
—Seguro que lo ha hecho —consiguió decir Ainhoa mientras intentaba contener el castañeteo de sus dientes; el frío era insoportable—. Ha tenido que pasar algo más.
—No me acuerdo.
—Bueno, no importa. Ya te he encontrado yo y todo se va a arreglar. ¿Tienes hambre?
—No.
—Creo que he traído un bocadillo. Te vendrá bien comer. Espera que lo busco.
El niño la soltó y la manga del abrigo se deslizó por su bracito hasta llegar a sus rodillas. Ainhoa repitió la penosa operación de localizar algo en su bolso, rebuscó hasta que dio con la tartera donde guardaba su tentempié. Sin saber cómo —tener sensibilidad en las manos era un vago recuerdo para ella—, consiguió abrirla, partió el bocadillo y le ofreció una mitad a Endika. El pequeño alzó los brazos para pedirle a Ainhoa que le subiera las mangas. Ella lo hizo, no sin cierta dificultad, y el niño logró sostener el bocadillo con las dos manos delante de su rostro. Comprobó si el contenido era de su gusto y, cuando se disponía a dar el primer bocado, Ainhoa se fijó en un bulto morado que recorría la sien derecha del crío.
—¿Qué es eso…? Antes no lo tenías… Es una contusión muy seria. Y en la mandíbula tienes otra… ¿Cuándo te la has hecho? —preguntó confusa—. Cuando te he encontrado no…, no estaban…
Sostuvo el rostro de Endika entre sus manos y lo giró para cerciorarse de que lo que estaba viendo no era una sombra o mera suciedad. Se le partió el corazón. No lo eran: ambos moratones se revelaban tan reales como el frío que congelaba cada centímetro cúbico de su cuerpo.
—¿Te has caído?
—No.
—Entonces, ¿quién te ha hecho esto?
—No me acuerdo.
«No me acuerdo». La eterna respuesta. ¿Quién podría ser capaz de golpear así a un niño? Inmediatamente se vio inundada por una irrefrenable ola de rabia e impotencia.
—Pobrecito mío… —musitó, aunque no se atrevió a abrazarlo; quizás esos golpes explicaran el rechazo del niño al contacto físico—. Anda, come. Verás qué rico está.
—No puedo.
—¿Por qué? ¿No te gusta?
Endika frunció el ceño y arrugó la boca paseando la lengua por las encías. Después, se llevó la mano a los labios y escupió una pequeña muela.
—¡Dios mío! Pero ¿qué te han hecho?
—Ya es el segundo diente que se me cae. No puedo comerme el bocadillo, pero no tengo hambre.
No pudo aguantar más: Ainhoa se agachó y rodeó al niño con sus brazos, y este aceptó su gesto, aunque no lo correspondió. Acto seguido, la joven se levantó, tomó la muela de la mano de Endika y se la guardó en el bolso, luego cogió el trozo de bocadillo y lo arrojó fuera del camino:
—¡Hala, para las ratas! —Después, se volvió hacia el crío—: Endika, tenemos que irnos ya, cuanto antes, vamos. Puedes tener una conmoción cerebral o alguna lesión interna —dijo tendiéndole las manos—. Si quieres, te cojo en brazos o a caballito para poder ir más deprisa, pero tenemos que marcharnos ya.
—No podemos irnos.
—¿Por qué?
—Hay otra persona perdida.
—¿Qué? ¿Cómo que otra persona perdida?
—Sí, un señor mayor, un abuelo.
No podían seguir perdiendo el tiempo conversando, la salud del niño le preocupaba muy seriamente. Aunque él hablaba con normalidad y no parecía desorientado o aturdido, no podía asegurar que no le pasara algo grave.
—A ese señor lo buscaremos después, cariño, te lo prometo. Ahora súbete a mi espalda. —Ainhoa se agachó junto al niño—. Nos vamos.
El pequeño dudó durante un instante, pero luego levantó los bracitos, se agarró a su cuello y dejó que la joven lo cogiera de las piernas. Ainhoa agradeció el tenue calor que le transmitió el cuerpo del crío y el hecho de que no pesara mucho. Endika era de complexión delgada, de piernas y brazos finos como alambres, lo cual le facilitaría la tarea de caminar lo más deprisa posible cargando con él. Sin embargo, la niebla no se lo iba a poner tan fácil.
—Y, dime, ¿cómo sabes que hay otra persona perdida en el parque?
—Porque lo he visto. Es un abuelito. Cuando me lo he encontrado, me he quedado con él, pero no me hablaba ni me hacía caso. —El aliento del niño llegaba a los oídos de Ainhoa cálido y dulce, la reconfortaba notarlo por detrás de las orejas, acariciándole la nuca—. Andé detrás de él mucho rato hasta que me cansé y me fui por otro lado —añadió Endika—. Ni siquiera me dijo adiós. Mi mamá dice que siempre hay que decir «hola» y «adiós», y «por favor» y «gracias», claro.
Ainhoa intentó apretar el paso, pero la niebla no le permitía caminar más deprisa: no veía nada. Aun así, se obligó a andar más rápido: se imaginaba al crío desangrándose por dentro.
—Era un señor muy raro —continuaba Endika—. Y estaba triste…
De repente, Ainhoa chocó con algo.
—¡Mierda! —gimió, y cayeron ambos al suelo.
Se había dado de bruces contra el tronco de un árbol y, sorprendentemente, casi no se había hecho daño al caer.
—Endika, ¿estás bien?
—Sí, el suelo está blandito.
No podía ser… Ainhoa bajó la vista y confirmó sus sospechas: estaban sobre la hierba. Se habían salido del sendero y ni siquiera lo había notado. «Qué voy a notar —se dijo— si no siento ni las manos ni los pies, y, si me apuro, casi ni las piernas…». Se puso a sollozar sin poder evitarlo.
—No llores, Ainhoa, por favor. ¿Te has hecho daño?
—No, cariño, estoy bien. Es solo que… —Lo intentó, de veras que lo hizo, por el bien del niño. Sin embargo, fue incapaz y siguió gimoteando como un bebé, sentada sobre la hierba.
Endika se quedó pensativo, dándole vueltas a la cabeza en busca de algo que decir, algo que distrajera a Ainhoa para que dejase de llorar.
—¿Por qué no buscamos al abuelo perdido?
—Ay, mi niño… —musitó la muchacha—, pero si nosotros también estamos perdidos…
La niebla los abrazaba como una amante celosa: «No quiero que mires a otras, no quiero que toques a otras, quiero que solo me tengas presente a mí». En ocasiones, Ainhoa sentía la tentación de sentarse en la hierba y dejar que la niebla la amase. Tumbarse y dormir. Se notaba torpe y le costaba hasta hablar.
Había decidido andar en línea recta e ignorar los caminos con los que se topasen. Así saldrían del parque en algún momento, aunque fuera por la parte más alejada de Portal de Foronda. Cabía la posibilidad de acabar en el otro extremo, no tenía ni idea de en qué dirección avanzaban, pero, con suerte, se encontrarían con algo reconocible y podría «redirigir la ruta».
Seguía con Endika a cuestas. Si mantenía un buen ritmo, y no se había desorientado mucho, no tardarían en salir del parque. El problema era que estaba cansada, le costaba respirar, los pulmones le ardían a causa del esfuerzo y el frío y sentía las extremidades entumecidas. Hacía un buen rato que el niño no decía nada, pero seguía consciente y respirando.
—No te duermas, corazón. Necesito que me hables de vez en cuando para saber que estás bien. Cuando lleguemos al hospital, podrás dormir todo lo que quieras. ¿Tienes ganas de vomitar? ¿Te duele algo?
—No, estoy bien.
Qué crío más fuerte, con los golpes que tenía en la cara, cualquiera habría estado rabiando de dolor, y ni siquiera le había mirado el resto del cuerpo… Además de no querer perder ni un segundo, le daba miedo lo que pudiera encontrar.
—Quiero ir al río —balbuceó Endika mientras bostezaba.
—¿Al río? Será a la laguna, a la que está dentro del parque.
—No, quiero ir al río —contestó el chiquillo.
—Ahora no podemos ir al río, tenemos que llegar al hospital.
El niño guardó silencio de nuevo y Ainhoa se detuvo de repente. Había tropezado con algo. Las raíces de un gigantesco álamo blanco habían levantado el asfalto del camino y sus pies, insensibles y ajenos, trastabillaron con la gruesa cicatriz que el árbol le había infligido al firme. Continuaría de frente, el sendero solo era una trampa. No debía dejarse engatusar por la idea de seguirlo porque podría alejarse del borde del parque aún más, si no lo había hecho ya. Su cerebro estaba confundido.
«Mantente fuerte en tu decisión —se dijo—. Sigue recto, no pienses, solo sigue recto».
Y así lo hizo.
Veinte metros después, por fin se encontró con algo que reconocía. Los pantalones se le habían enganchado en las espinas de un arbusto: habían llegado a la rosaleda, el pequeño laberinto de rosales en el que había jugado tantas veces cuando era niña. Sesenta metros más y habrían salido del parque, solo tenía que mantener la línea recta y no salirse del laberinto. Después, dio con el seto que separaba los jardines del aparcamiento, tanteó los arbustos mientras caminaba hacia la derecha y consiguió llegar hasta los coches.
Alcanzar la calle marcó cierta diferencia, pero no tanta como Ainhoa esperaba. Las farolas la ayudaron a hacerse una idea de hacia dónde tenían que caminar; sin embargo, era incapaz de continuar llevando al niño a caballito.
—Endika, vas a tener que bajarte. Calculo que nos quedan unos setecientos metros hasta llegar a Txagorritxu. ¿Podrás hacerlo?
—¿Setecientos es más que mil? —preguntó el niño.
—No, cariño, es menos.
—Vale, entonces puedo.
Endika se deslizó por la espalda de Ainhoa y la tomó de la mano sin vacilar.
Marcharon por el bordillo que daba a la carretera. Encontraron un paso de cebra, lo cruzaron y avanzaron hasta el siguiente. Luego, solo era cuestión de seguir recto por el borde de la calzada e ir pasando glorietas hasta llegar a la del hospital. Caminar a ciegas agudizaba la sensación de que todo estaba más lejos, pero, cuando quiso darse cuenta, ya se hallaban en la siguiente rotonda, en la sede del Gobierno Vasco. Una más y llegarían a su destino.
«Aquí tendría que haber gente por narices —se dijo Ainhoa—. No hemos visto ni un solo coche de policía y la comisaría no queda tan lejos. Con esta niebla tan cerrada, la calle tendría que estar llena de ertzainas y de camiones de bomberos o ambulancias». Sin embargo, aquello estaba desierto, no se oían voces ni pasos. Pero ¿quién en su sano juicio iba a salir a la calle sin poder ver ni su propia nariz? Solo ella.
—¿Cuándo vamos a ir al río? —preguntó Endika.
—Cuando estés bueno del todo. Te prometo que hablaré con tus padres e iremos de excursión al Zadorra. Lo pasaremos en grande. Pero tendrá que ser un día en el que libre. Cuando lleguemos, revisaré el cuadrante…
Ainhoa continuaba hablando cuando de repente le pareció oír a alguien, alguien que susurraba preguntas desde la niebla. Se calló inmediatamente e intentó aguzar el oído. Sí, distinguía las voces de un hombre y una mujer, pero no conseguía entender lo que decían, apenas eran un murmullo. Se le puso la carne de gallina.
—¿Hola? ¿Hay alguien ahí?
Y entonces sintió una mano sobre su hombro. Saltó como un muelle y se volvió rápidamente colocando al niño detrás de ella.
—¿Quién está ahí? ¿Esto es una broma? ¡No vuelvas a tocarme, cabrón! —Giraba sobre sí misma, escrutando la niebla en busca de algún ser vivo—. ¡Alejaos de nosotros! Os advierto que pelearé. ¡Tengo un espray de pimienta! ¡Lo usaré!
Pero allí no había nadie. Ainhoa estaba muerta de miedo, quería echar a correr lo más rápido posible y no parar hasta sentirse a salvo, pero ¿hacia dónde? Todo era una cortina blanca y opaca. Podría estar rodeada de cientos de personas, o de cientos de monstruos, sin ser capaz de ver a ninguno.
El niño se mantenía tranquilo y en silencio, cada vez hablaba menos. Se limitaba a andar detrás de ella moviendo sus piernecitas como a cámara rápida, para poder seguir el ritmo que marcaba Ainhoa. No obstante, no era suficiente.
—Endika, tenemos que ir más deprisa —le dijo intentando disimular su miedo—. Haz un esfuerzo, cariño, ya queda muy poco.
Por el camino, Ainhoa siguió oyendo algunas voces aquí y allá. Voces que preguntaban, voces que gritaban e incluso que rogaban. Pero resolvió ignorarlas y apretar el paso en cuanto las escuchaba; nunca conseguía ver a nadie y decidió que no iba a dar lugar a ello, tenía demasiado miedo. Tampoco quería volver a sentir el contacto de aquella mano sobre su hombro, si es que realmente había sido una mano. Se olvidó del frío y del agotamiento y subió de nuevo a Endika sobre su espalda. Lo notaba todavía más ligero que cuando lo cogió por primera vez. Ahora, guiada por el borde de la carretera, podía ir más rápido y, al poco rato, llegaron a Txagorritxu.
Ya en el ascensor, Ainhoa no paraba de tiritar. Cuando entraron, tuvo que pararse a pensar durante un segundo en qué planta estaba Maternidad; se le había borrado de la mente… Luego salieron al pasillo y se dirigió directamente al control de enfermería. Una vez allí, se quitó el gorro, la bufanda y los guantes y se agachó para hablar con Endika:
—Quédate aquí, junto al mostrador. Voy a buscar a Jimena, que estará haciendo la ronda.
—No quiero quedarme solo.
—Vale —cedió la muchacha—, ven conmigo.
Asomó la cabeza por el pasillo, pero no vio el carrito ni el tensiómetro apostados junto a ninguna puerta, así que entraron en la primera habitación.
Allí solo había una mamá con su bebé en una de las camas; la otra estaba desocupada. La madre amamantaba a su criatura mientras intentaba mantenerse despierta.
—Buenas noches, mamá. ¿Cómo estás? —le preguntó Ainhoa acercándose a la cabecera de la cama—. Déjame ver a esta cosita tan bonita. Vaya, parece que se agarra muy bien al pecho. Es preciosa, mamá. ¿Cómo se llama?
—Laina —le contestó la mujer mirándola con extrañeza.
—Anda, como laino: ‘nieblaʼ en euskera. Muy apropiado para esta noche. ¿Cómo andas de dolor? Veo que te han prescrito paracetamol. —Ainhoa la rodeó para llegar hasta el gotero y comprobar que estaba funcionando bien. Movió la ruedecita ligeramente para dejar pasar más analgésico—. Esto se está acabando…
—Perdona —la interrumpió la madre de Laina—, pero ¿qué haces aquí?
—Trabajo aquí. Sí, ya sé que es un poco tarde, pero he tenido algunos problemillas de camino… No me puedo entretener mucho, tengo una emergencia importante —dijo señalando con la cabeza a Endika. El cansancio se reflejaba en su cara y en su voz; sus movimientos eran lentos y torpes, aunque Ainhoa no era consciente de ello—. Debo encontrar a mi compañera Jimena cuanto antes… Seguro que está un pelín cabreada. ¿Hace mucho que pasó?
La mamá no salía de su asombro; miraba a Ainhoa de arriba abajo, confusa y perpleja:
—Yo…, yo pensaba que eras una paciente… —murmuró indecisa.
—¿Una paciente?
En ese momento alguien entró en la habitación:
—Pero, Ainhoa, ¿qué haces aquí?
Jimena se quedó mirando a Ainhoa desde la puerta. La muchacha le sonreía aliviada, plantada al pie de la cama de la madre de Laina, vestida solo con un pijama de corazones azules y rosas, con un osito panda bailando en la pechera. Llevaba unas zapatillas de andar por casa de peluche gris, y de su hombro colgaba una inmensa bolsa de El Corte Inglés.
—Cariño, no puedes estar aquí. ¿Te has vuelto a escapar? —le preguntó Jimena mientras se acercaba a ella despacio, temiendo que Ainhoa saliese corriendo como una cervatilla asustada—. ¿Has venido sin abrigo?
—No, se lo he dejado al niño —respondió Ainhoa confusa—. Tenemos que hacerle una revisión cuanto antes y llamar al doctor que esté de guardia. Ah, y a la policía, creo que ha sufrido maltrato.
—¿Qué niño, Ainhoa? Aquí no hay ningún niño.
Ainhoa apretó los dedos esperando sentir dentro de su mano la manita de Endika, pero solo encontró su propia carne. Miró a su alrededor buscando al pequeño, desesperada.
—¿Dónde está? Ha venido conmigo. Tú lo has visto, ¿verdad? —preguntó a la mamá, que cada vez estaba más asustada.
—Has… has entrado tú sola… —contestó la mujer.
Jimena miró a la joven madre con un gesto de disculpa y pasó su brazo por los hombros de Ainhoa con suavidad, empujándola hacia la salida:
—Anda, vamos fuera y dejemos descansar a esta mamá y a su bebé. Tu padre debe de estar buscándote.
—Pero yo… —balbuceó Ainhoa—. Pero yo trabajo aquí, somos compañeras…
—Sí, claro que sí… pero… pero hoy no te toca —titubeó Jimena—. Eso es, hoy libras. Seguro que te has confundido de día. Es mejor que llame a tu padre para que venga a buscarte.
—He venido con Endika, me lo he encontrado en el parque…
—¿Has venido por el parque y sin abrigo? ¡Dios mío, Ainhoa, por eso estás tan fría! Te busco algo que ponerte y bajamos ahora mismo a urgencias.
En el pasillo, junto al control de enfermería, había un hombre mayor que se mesaba el escaso cabello cano mientras lloraba en silencio y miraba a su alrededor con desasosiego.
—¡Ainhoa, hija mía, estás aquí!
—Calma, Prudencio —lo tranquilizó Jimena—. Está bien, creo que tiene una hipotermia leve, pero está bien.
El hombre se abalanzó sobre su hija y la abrazó con fuerza a la vez que intentaba contener el llanto. Después, se quitó la zamarra y la colocó sobre los hombros de Ainhoa:
—Ay, mi pequeña, menos mal que te he encontrado. Gracias, Jimena —le dijo a la enfermera—, supuse que habría venido al hospital otra vez. Lo siento, lo siento mucho. He salido en cuanto Águeda me ha llamado para contarme que se ha despertado y Ainhoa no estaba, pero con la niebla me ha costado Dios y ayuda llegar.
—No pasa nada. Esta vez no se ha puesto a cambiar vías o a revisar sondas —contestó Jimena—. Y al menos sabes dónde puedes encontrarla cuando se escapa.
Ainhoa los observaba a los dos sin comprender por qué hablaban de ella como si no se hallara presente:
—Papá, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no estás en Valencia?
Prudencio la miró con infinita pena. La hizo sentarse en una de las sillas que había en el pasillo y sostuvo el rostro de su hija entre las manos:
—Ya no trabajas aquí, mi niña —susurró con ternura—. Hace años que lo dejaste. Regresé de Alboraya para vivir contigo y cuidarte. ¿Lo recuerdas?
—No… Yo soy enfermera y trabajo en Txagorritxu. Hoy tengo turno de noche, así que me he levantado de la siesta, me he duchado, he cenado, he preparado mi tartera y he venido para el hospital.
Su padre comenzó a llorar de nuevo.
—Es inútil, Prudencio —le dijo Jimena, pasando su mano por la espalda del hombre—, sabes que no debes llevarle la contraria, que así es peor.
Ainhoa no daba crédito: seguían hablando de ella como si fuera invisible, y eso la enfadó casi más que el hecho de que no la creyeran. ¿Dónde estaba Endika? A lo mejor se había despistado un segundo mientras revisaba el gotero y el crío se había ido sin que ella se diera cuenta. Estaba tan cansada…
—¿Dónde está Endika? —preguntó de nuevo.
Prudencio se asombró y se alarmó todavía más: su hija raras veces incluía a personas reales en sus alucinaciones. Lo normal era encontrarla conversando con sillas o camas vacías, o acariciando el aire mientras susurraba palabras de consuelo a alguna pared desnuda.
—¿Quién es Endika? —quiso saber el hombre.
—Insiste en que ha venido con un niño —le respondió Jimena y, aunque sabía que no era correcto dar tantas explicaciones delante de Ainhoa, no pudo evitarlo. Claramente, Prudencio se estaba poniendo en lo peor, pensando que su hija había puesto en peligro a un crío «de verdad»—. Pero no te preocupes, ha estado sola en todo momento.
—¡Claro que he venido con un niño! —gritó Ainhoa enfadada—. Lo he encontrado en el parque. Estaba solo, perdido y herido, y, cuando he ido a coger el móvil para llamar a la policía, me he topado con que me había llevado mi espejito en su lugar…
—Nena, no tienes móvil desde hace años —murmuró Prudencio—. Venga, vamos a urgencias para que te revisen y, después, a casa. Tienes que descansar y tomarte la medicación.
Entonces, Ainhoa se levantó de repente y vació el contenido de la bolsa de plástico en el suelo del pasillo. Todas sus pertenencias quedaron desperdigadas por las baldosas: el espejo, la tartera, las llaves del viejo coche de su padre, un cepillo de pelo, una barrita de cacao, paquetes de pañuelos de papel, algunas gomas de pelo…
—La muela, la muela —sollozó. Rebuscaba con violencia entre los objetos; los apartaba a manotazos, examinando cada centímetro del suelo a la vez que lloraba, rota de desesperación e impotencia—. Tiene que estar aquí. Tiene que estar aquí…
En ese instante, un matrimonio de cierta edad salió del ascensor y se dirigió hacia la habitación donde descansaban Laina y su madre. La mujer se quedó pasmada mirando a Ainhoa.
—Mira, cariño —le dijo a su marido—, esa es la muchacha a la que hemos intentado ayudar por el camino, la que nos ha amenazado con echarnos espray de pimienta. Pobrecita, qué pena da…
Prudencio se sintió avergonzado e indignado a la par: no soportaba que la gente mirase con lástima a su hija, solo él podía compadecerla. Azuzado por el orgullo, se levantó y obligó a Ainhoa a ponerse de pie agarrándola por el brazo.
—Venga, basta ya… —suplicó Prudencio—. Vámonos, estás helada y agotada.
Pero ella se deshizo de su mano y se arrodilló de nuevo en el suelo gritando:
—¡Tengo que encontrar la muela, papá! ¿Es que no lo entiendes?
—No, no lo entiendo, hija mía —contestó él llorando—. Hace años que no entiendo nada y ya no sé qué hacer… Ya no sé qué hacer…
Ainhoa se detuvo de repente. Su padre…, su pobre padre… Había sufrido tanto desde que mamá murió. No se merecía que ella también lo hiciera sufrir. Desistió. Simplemente dejó de buscar, se levantó y se agarró al brazo de Prudencio.
—Está bien, papá. Haré lo que tú digas.
Jimena había traído una silla de ruedas y Ainhoa se dejó caer en ella con todo su peso. Estaba exhausta, las fuerzas la abandonaban por momentos. No quería pensar más, solo quería cerrar los ojos, dormir y olvidar.
—Gracias, Jimena —susurró Prudencio. El hombre tenía los ojos hinchados y enrojecidos; una oscura sombra violácea, fruto de noches y días sin dormir, los rodeaba y los oscurecía sin piedad.
—De nada. Ve tranquilo —le dijo mientras echaba una manta sobre el cuerpo de Ainhoa—. Yo recojo sus cosas y mañana te las acerco a casa. Así también la veo. Me la puedo llevar un rato a pasear para que descanses, que falta te hace.
—Gracias de nuevo. Siempre has sido muy buena con ella, hasta cuando empezó con los primeros síntomas de su enfermedad. Cuando todos la evitaban y hacían como si no hubieran sido sus compañeros durante años, tú seguiste a su lado. —Su rostro se oscureció al recordar—. A nadie le gustan los locos… Y disculpa —continuó—, ya sabes que Águeda está muy mayor. A veces duerme tan profundamente que no se entera de que Ainhoa se levanta por las noches.
—Prudencio, deberías plantearte internarla. Yo te ayudaré a buscar una buena clínica. No puedes seguir trabajando por las noches para cuidarla durante el día y vuestra vecina, tú mismo lo has dicho, ya no está para atender a nadie, más bien está para que la asistan a ella.
—No puedo, no puedo internar a mi pequeña. No lo soportaría… Si lo hiciera, me volvería loco de tristeza y me iría derecho detrás de ella…
Jimena se había agachado junto a la silla de ruedas y presionaba los dedos índice y corazón sobre la muñeca de Ainhoa:
—Parece que ya está mejor y que ha cogido temperatura. He avisado abajo para que la atiendan en cuanto lleguéis. Ya sabes que me tienes para lo que necesites, Prudencio. —La muchacha plantó un beso en la mejilla del hombre—. Os quiero mucho a los dos.
Prudencio y Ainhoa desaparecieron tras las puertas del ascensor y Jimena se arrodilló para comenzar a recoger las cosas de su amiga. No pudo evitar ponerse a llorar. Poco a poco, fue llenando la bolsa de plástico; con las lágrimas, le costaba distinguir los objetos más pequeños, los veía dobles y hasta triples. Debajo de la agenda de Ainhoa, descubrió una minúscula bolita nacarada. La atrapó entre sus dedos y se la acercó a la nariz: era una muela muy pequeña, la muela de un niño.
SOCIEDAD
SUCESO
Hallan el cadáver de un niño en las aguas del río Zadorra en Vitoria-Gasteiz
AGENCIAS | REDACCIÓN
Miércoles, 17/12/2003
El niño, de seis años, se encontraba desaparecido desde el pasado 18 de octubre. El cadáver se hallaba en un avanzado estado de descomposición y presentaba signos de violencia.
Este miércoles ha sido localizado el cadáver de un niño en el río Zadorra a su paso por el barrio vitoriano de Abetxuko, según han informado fuentes del Departamento vasco de Seguridad.
Podría tratarse del niño de seis años que desapareció en el cercano parque de San Juan de Arriaga hace dos meses. Según había difundido su familia a través de las redes sociales, el niño fue visto por última vez sobre las 21:00 horas del sábado, 18 de octubre, cuando sus padres lo perdieron de vista durante unos minutos, fingiendo que se marchaban con la intención de que el pequeño los siguiera.
El cuerpo ha sido localizado a las 8:30 horas por una patrulla de la Ertzaintza flotando en el Zadorra, cerca del puente de Abetxuko. Aunque el cadáver se encontraba en un avanzado estado de descomposición, presentaba signos de violencia, y será la autopsia la que determine las causas de su fallecimiento, según han precisado desde la Ertzaintza.
SOCIEDAD
DESAPARECIDO
Buscan a un hombre de 89 años desaparecido en el barrio vitoriano de Lakua-Arriaga
AGENCIAS | REDACCIÓN
Viernes, 19/12/2003
Según sus familiares, el hombre, de 89 años, sufre de alzhéimer, es de complexión delgada y mide 1,72 metros.
Los servicios de emergencia han activado un operativo de búsqueda para localizar a un hombre de 89 años desaparecido el pasado 16 de diciembre.
El hombre sufre de alzhéimer, es de complexión delgada y mide 1,72 metros. Sus familiares no tienen noticias de él desde el día en el que desapareció.
En un mensaje difundido en las redes sociales, solicitan la colaboración ciudadana para encontrar al anciano. Piden que, si alguien lo ve o tiene algún tipo de información que pueda ayudar a la investigación, llame al 112.
Tres Cantos, 26 de enero de 2020