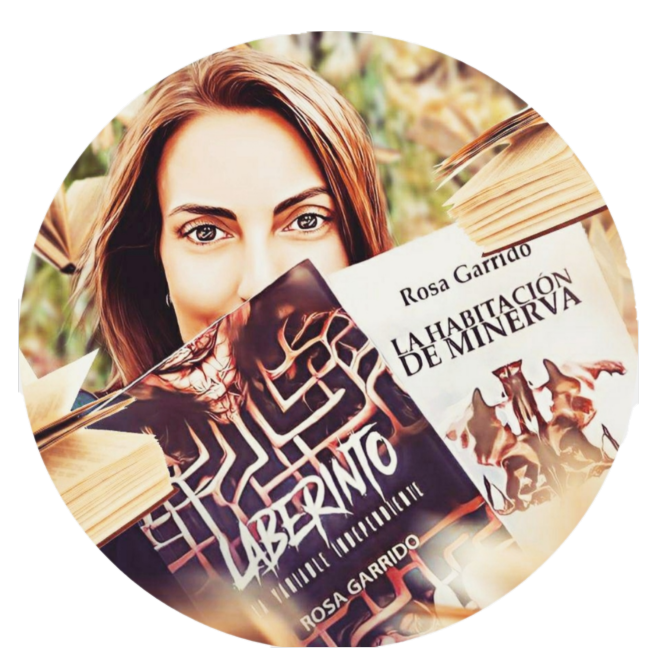He durado muy poco con mi último compañero. Tampoco era gran cosa, andaba siempre drogado y casi ni se acordaba de que teníamos que comer. Lo bueno es que ha disuelto nuestra sociedad en verano, así que frío no voy a pasar, pero tengo un hambre atroz.
El hambre va a ser mi perdición, me hace bajar la guardia y confiar en las personas. ¿Debería fiarme de ese hombre que se tambalea frente a mí, babeando aturdido, mientras me ofrece un atrayente y suculento manjar? Después tendré que dejar que me sobe o puede que tenga que lamerle los dedos, las orejas o cosas peores. Vete tú a saber. Y luego me pondrá algún nombre ridículo y empalagoso, y tendré que aguantar que él y sus amigos me llamen así y probablemente que ellos también me toquen. Me prestará a sus colegas como si fuera un juguete, sin preguntar mi opinión. Pero no me importa. Ya he estado antes con otros hombres y con otras mujeres, incluso con grupos, y siempre funciona así.
El hambre es muy mala consejera y me ha hecho perder los pocos principios que tengo en numerosas ocasiones. Lo que más valoro o, mejor dicho, valoraba era mi independencia, y me he visto en la obligación de hipotecarla a cambio de comida y de un lugar caliente donde dormir, prácticamente desde que tengo uso de razón.
Llevo dos semanas alimentándome de lo que encuentro en la basura —asqueroso, pero necesario— y durmiendo en agujeros de mala muerte o en la calle sin más. Casi nadie me presta atención, es como si fuera invisible. Algunos me señalan y me tiran cosas, a veces comida, a veces piedras, y hasta ahí mi relación con las personas.
Sin embargo, no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que tuve una familia. No era mi familia de verdad, aunque me trataban como si lo fuera. Con ellos me sentía feliz, me acogieron como a un miembro más, sin importarles mis orígenes o si de vez en cuando necesitaba de la soledad. Simplemente me dejaban vivir mi vida, pero, eso sí, nunca fuera del clan; cuando una madrugada me escapé y volví al cabo de un par de noches, me encontré con que ya no estaban. Quise recuperar mi independencia, aunque solo fuera por unos días, y terminé pagándolo caro. Me asfixiaba el encierro, soy joven y quería disfrutar de una pizca de libertad, lo juro, pensaba volver, los quería de verdad, pero la fastidié por completo. Únicamente fueron dos noches: fui a ver a mis colegas, nos corrimos una buena juerga y gozamos como locos, yendo de casa en casa, de callejón en callejón, probando cosas nuevas, sin pegar ojo…
Y así me veo ahora.
Tengo tanta hambre… Y tanta mugre encima, me pica todo el cuerpo… Creo que he pillado algún bichito de esos que te chupan la sangre y no te dan nada a cambio. Más de lo mismo, pero en formato reducido.
El hombre sigue delante de mí ofreciéndome una lata de comida; huele tan bien… (la lata, no el hombre, él huele a alcohol y a mierda). No tiene mejor pinta que yo, va vestido con ropa vieja y se rasca la cabeza con saña —se ve que también tiene un problema de parásitos—, le faltan varios dientes y farfulla escupiendo salivazos a la vez que me llama con un tonillo edulcorado:
—Pero qué preciosidad eres… Ven conmigo, no tengas miedo. —Se tambalea mientras se agacha mostrándome la comida. Le cuesta mantenerse en pie: está como una cuba. Sin embargo, tengo tanta hambre… y el aroma es tan tentador…—. Vamos, no tengas miedo —continúa con su arrullo—. Solo quiero ser tu amigo. Nos haremos compañía, te enseñaré algunos juegos muy divertidos. Te va a encantar, soy muy cariñoso…
Hambre.
¡A la mierda la independencia y la dignidad! Total, apenas me quedan ya.
Finalmente me acerco a él y hundo mi hocico en la jugosa carne. Creo que no he comido nada tan sabroso en mi vida, me echaría a llorar si no fuera un simple gato.
El hombre no aparta la lata ni da un respingo con la intención de asustarme, y tampoco levanta el pie (pie: ¡alerta, peligro!) para soltarme una patada. Al contrario, la deja en el suelo y comienza a pasarme la mano por el lomo mientras sonríe:
—Muy bien, bonito —balbucea—. Está rico, ¿eh? Menudo apetito tienes. Te vienes conmigo. ¿Te parece?
Como suelen hacer los humanos, no me da la oportunidad de decidir: directamente nos coge en volandas a la lata y a mí y nos eleva en paralelo hasta su regazo. No puedo dejar de engullir, estoy en pleno éxtasis, no oigo ni veo, solo huelo y saboreo; apenas me he dado cuenta de que mis patas ya no tocan el suelo.
—¿Sabes? Yo antes tenía una casa… Y también una familia.
Otto siempre me cuenta lo mismo mientras se tiende en la caja aplastada sobre la que dormimos cada noche. Tenemos un par de sitios reservados para ese fin, pero hoy toca mi favorito: un callejón sin salida detrás de un restaurante oriental. Es angosto y oscuro, alejado de miradas indiscretas, y en verano corre una ligera brisilla que ayuda a aliviar el calor.
Mi compañero sigue hablándome, ya tumbado bocarriba, abrazado al cartón de vino. No entiendo todo lo que dice, solo conozco algunas palabras de los humanos; cuando hablan, los ruidos que emiten llegan hasta mí como una suerte de gruñidos inconexos y rudos. Sin embargo, sí he aprendido, a base de oírlas repetidamente, lo que significan las palabras casa y familia. Trabajo y adicción me quedan menos claras, aunque intuyo lo que representan, pero otras como derrochador, bancarrota o desahuciado escapan a mi entendimiento. Acurrucado en su sobaco —gran palabra humana, esa también me la sé—, lo oigo farfullar hasta que se queda dormido con una sonrisa bobalicona en los labios.
Los seres racionales son muy raros. Se supone que, precisamente por esa condición, son superiores a nosotros, aunque a mí no me lo parecen: si yo estuviera al final de la cadena trófica, me metería entre pecho y espalda todo bicho viviente que cayera entre mis garras, salvo contadas excepciones, y no la porquería que comen ellos.
Han inventado sistemas de lo más complejos con la finalidad de que un servidor y sus congéneres no podamos hurgar en los contenedores donde tiran los restos de sus alimentos. Antes, el sistema era muy simple: colgaban la bolsa lo más alto posible de una ventana o de la puerta de un garaje para que no consiguiéramos alcanzarla. Pero ese método ya está en desuso, por lo menos donde yo vivo. Ahora meten sus sobras en cubos gigantescos, que se abren con una barra que accionan con el pie, o incluso las entierran bajo tierra, como las ardillas cuando esconden las bellotas para el invierno.
Una ardilla, no me importaría comerme una ardilla, pero no soy buen cazador. Soy vago, muy vago. Supongo que eso se me ha pegado de los humanos, que no se esfuerzan nada en conseguir su sustento. Van a lugares llenos de comida envuelta en pieles transparentes o de colores, y la intercambian por trozos de papel y chapas brillantes, sin tener que perseguirla ni matarla. Así me habría gustado funcionar a mí. Pero, cuando he entrado en esos lugares, nunca me han recibido con muy buenas formas. Me he llevado patadas y algún que otro escobazo (escoba: ¡alerta, peligro!) en las costillas. Lo sorprendente es que muchos de ellos corren, pero sin acechar o perseguir nada.
Hay otros seres racionales que casi ni se mueven ni comen ni emiten sonidos. Esos son los que más me gustan.
También me gustaba mi familia. No recuerdo a ninguna otra antes de ellos, imagino que porque fueron los primeros. Eran toda una manada, con dos cachorros incluidos. Me mantenían limpio y bien alimentado, aunque bien alimentado en mi caso sería un eufemismo: estaba gordo, gordo y feliz. Pero me escapé; fui un estúpido.
A los pocos días de llegar el tercer cachorro a casa, mis humanos comenzaron a meter en cajas de cartón todo lo que había en el piso; corrían de un lado para otro, nerviosos e irritables. Dejaron de ronronear. Los grandes se bufaban entre ellos y también nos gritaban a mí y a los pequeños. Me agobié, necesitaba un poco de aire fresco. Como ya he dicho, solo pasé fuera dos noches; estuve otras cinco más esperándolos, pero, en su lugar, aparecieron otras personas que no me querían con ellos y me tuve que marchar.
Después pasé un tiempo con una dueña mucho mayor: pelo blanco, piel arrugada, ojos transparentes…, pero supongo que era demasiado vieja y un día dejó de respirar y de moverse. Llegaron otros bípedos y se la llevaron. Nadie se acordó de mí.
A pesar de mi carácter, me encantaba cómo me acariciaba y cómo me llamaba; me había dado un nombre muy vibrante, reverberaba en su boca como si esta fuera el motor de un coche (coche: ¡alerta, peligro!). Me contaba sus cosas mientras miraba la ventana eternamente iluminada que tenía en el salón, hasta bien entrada la noche. Me gustaba, aunque no la entendiera y oliese bastante mal. Después de aquello, la volví a ver en un par de ocasiones, pero ya no hablaba ni olía a nada.
Nunca he tenido que cazar y ahora veo lo necesario que es. Me estoy quedando en los huesos. Me lo propongo, en serio que lo hago. Confío en mi instinto, que para eso lo tengo, pero no me sale: selecciono la presa, me agacho entre la hierba, bajo las orejas, muevo las patas traseras para preparar el salto y me arrojo sobre ella; sin embargo, para cuando aterrizo sobre el bicho en cuestión, este ya ha desaparecido. Puede que no esté tan flaco como creo y que mi tamaño, unido a mi pelaje naranja, haga que mi potencial comida tenga tiempo de verme y huir.
Otto cuida de mí y comparte lo poco que tiene conmigo, aunque yo sea un torpe incapaz de cazar un simple ratón. Pese a que está más tiempo borracho que sobrio, es un buen tipo: en los meses que llevamos juntos, nunca me ha faltado qué llevarme al hocico.
Hace tres lunas nos despertó un amigo suyo en plena madrugada (soy un gato atípico: no solo duermo por el día, también lo hago por la noche). El humano susurraba tan deprisa que solo fui capaz de retener, que no entender, algunas palabras. Fue bastante brusco, sacudió a Otto como si fuera un saco de patatas, obligándolo a espabilarse a base de bofetones:
—Levanta, que ya vienen. Esos (…) hijos de puta están a solo dos calles de aquí. Vienen con bates de (…) y (…) de gasolina, pegando patadas a todos los contenedores que encuentran. Han entrado en el (…) donde duerme Karim y como no lo han encontrado están muy (…). Venga, vamos, tenemos que escondernos o nos van a partir la (…). Mira cómo dejaron al Cojo: dos días lleva (…) en el hospital, medio muerto. ¡Muévete, joder!
Otto se puso en pie como pudo y atontado, me cogió en brazos y salió corriendo. Nos escondimos en una callejuela, y desde allí escuchamos a una manada de cinco o seis humanos jóvenes con palos (palos: ¡alerta, peligro!) en las manos, gritando frases que nos invitaban a salir de donde estuviéramos:
—Vamooos (…) de mierda. No os escondáis, no vamos a haceros daño. Solo queremos divertirnos un poco, jugar un ratito…
Pero no parecía que fueran muy amigables ni que quisieran jugar, precisamente.
Después dejaron algo más claras sus intenciones: querían limpiar las calles, «quitar la mierda de en medio» y, por lo visto, les molestábamos porque insistían en que nosotros, y todos los que son como nosotros, nos fuéramos de su ciudad y no volviésemos jamás. Lo malo es que no tenemos otro sitio a donde ir.
Desde entonces, me cuesta dormir un poquito más de lo habitual.
Otto lleva un buen rato roncando y yo me entretengo lamiéndome las pelotas. Quizás podría darme una vueltecita e intentar reproducirme; he olido a una hembra dispuesta cerca de una madriguera de humanos —mi compañero las llama metro— y esta noche me siento especialmente vigoroso, aunque no hemos cenado.
Ayer tuvimos más suerte: una mujer, que llevaba un montón de objetos brillantes como el sol y la escarcha en orejas y manos y las pieles de varias comadrejas sobre los hombros —me entraron unas ganas terribles de perseguirla y cazarla, de encaramarme a su espalda y apretar su pescuezo hasta dejar de sentir el pulso en su cuello—, le dio a Otto una latita de comida para mí. A él no le dio nada. Le ofrecí a Otto el regalo de la mujer comadreja, pero él lo rechazó.
La madrugada transcurre tranquila, se oyen los alaridos aislados de los coches (coche: ¡alerta, peligro!) con destellos azules y rojos en el techo y las voces apagadas de pequeños grupos de humanos que vuelven a casa después de una noche de juerga. Sin embargo, creo que me voy a quedar con Otto, por si acaso.
Agacho la cabeza para apoyarla sobre mis patas y venteo el aire en una última revisión, antes de cerrar los ojos. Todo en orden, demasiado en orden… De hecho, tanta calma y silencio hacen que se me erice el pelo del lomo; esto no es normal.
Abro los ojos: en la oscuridad, delante de mí, hay un hombre cojo. Está de pie sobre su única pierna, sin apoyarse en nada. Lentamente, y con los ojos fijos en mí, levanta el brazo derecho y señala hacia la salida del callejón. Tiene la mano muy sucia, no puedo evitar quedarme mirándola hipnotizado. Su dedo índice está cubierto por motas oscuras y marrones; parece sangre, pero no huele a sangre, no huele a nada. Un momento, sí huele a algo. Desde la salida del callejón me llega un tufo reconocible: humanos, humanos en grupo, humanos furiosos, humanos con palos. En mi mente se disparan a la vez tantas alarmas, y con tal intensidad, que me resulta imposible procesarlas todas. Solo sé que tenemos que huir.
«¡Otto! —maúllo desesperado—. ¡Otto, despierta!».
Está demasiado borracho, hoy se ha bebido cuatro cartones de vino antes de dormir; me giro para pedir ayuda al hombre sin pierna. Es inútil: ha desaparecido.
Los oigo, se acercan. Paso mi áspera lengua por el rostro de Otto, pero no surte efecto; hundo mi hocico bajo su barbilla, pero solo consigo que gire la cabeza balbuceando como un bebé; araño su nariz, pero Otto sigue sin despertar.
Cada vez están más cerca. Sus voces y sus risas se mezclan entre sí:
—¡Esta noche nos vamos a divertir de lo lindo! Qué ganas tengo de patear cabezas.
—¡Sí, joder! Es hora de hacer limpieza.
—Nos lucimos con ese cerdo cojo, ¿sabéis que ayer estiró la pata? Todavía puedo sentir sus tripas en la punta de mis botas. Y sus ruegos: «No, por favor, no, por favor…». ¡Valiente cobarde gilipollas! Esa basura no sirve ni para suplicar.
«¡Ya vienen, Otto…!».
Le muerdo, le muerdo bien fuerte la nariz, le hago sangre. Ni se inmuta.
—Mira, mira, mira…. Menudo pedazo de mierda tenemos aquí.
Son cuatro hombres y también han bebido, puedo olerlo. El que acaba de llamar a Otto «pedazo de mierda» lleva encima algo más que alcohol. Normalmente, la bebida convierte a los humanos en seres alegres y afectuosos —afectuosos en exceso, diría yo—, pero, en ocasiones, también los dota de una agresividad incontrolada, los transforma en monstruos, en verdaderos animales, en algo mucho peor que lo que soy yo. Me temo que este es el caso.
Los cuatro rodean a Otto, acechándolo nerviosos, como si fueran una manada de hienas esperando para atacar y descuartizar a un búfalo moribundo. Mi instinto me grita: «¡Huye, huye, gato!». Pero vuelvo a cometer una estupidez: me quedo.
—Oh… Tiene una mascota —dice el cabecilla con un falso deje de ternura. Es grande, tan grande como el bate de béisbol con el que golpetea la palma de su mano. No sé qué es béisbol, para mí es un palo cualquiera, solo he retenido esa palabra porque Otto la ha repetido varias veces desde que nos tuvimos que esconder la otra noche; pero no me hace falta saber qué significa para saber que es peligroso—. Vamos, gatito, es mejor que te vayas si no quieres acabar como tu dueño.
Subido al hombro de Otto, me encrespo y les bufo enseñando los colmillos.
—Qué mala leche tiene el bicho —apunta uno de ellos; es bajito y tiene la cara llena de hoyos pequeñitos como si su rostro estuviera hecho de miga de pan—. Odio a los gatos. ¿No se nos tirará encima?
—No seas cobarde, hombre —le recrimina el gigante—. ¿Vas a defender a este parásito? —me dice mientras escupe un gargajo del tamaño de un puño sobre mi compañero—. Tu dueño es una plaga.
—Deja de hablar con ese puto gato y empecemos de una vez.
Dicho esto, el más viejo de los cuatro lanza una patada al estómago de Otto; este se sacude bajo mis patas y se dobla sobre sí mismo gruñendo de dolor. El grande levanta el bate sobre la cabeza de Otto. Sin pensarlo, salto hacia su cara y le clavo las garras en el cráneo y en la barbilla mientras le muerdo la mejilla con todas mis fuerzas. Al principio, sabe ácido y salado, después, dulce, cuando la sangre comienza a fluir bajo mis dientes. El hombre no para de gritar, suelta el bate y me agarra del lomo para intentar deshacerse de mí, pero, cuanto más tira, más enganchado me quedo. Noto su aliento y su saliva en mi vientre; sus chillidos quedan amortiguados por mi pelaje:
—¡Quitádmelo de encima! ¡Quitádmelo, joder!
El cuarto hombre, flaco y pálido como la cal, me coge del morrillo con una mano de alambres de acero, me aprieta el pellejo como si fuera una pinza y tira de mí con fuerza. Mis garras se hunden en el rostro de Gigante arando la carne a su paso; la sangre brota de los surcos a borbotones. Pálido me lanza con ímpetu contra la pared. Después caigo al suelo, algo se ha desgarrado dentro de mí, se me han roto varias uñas, supongo que se han quedado incrustadas en la piel de Gigante. Tengo un pedazo de su carrillo en la boca, lo escupo mientras el hombre corre enfurecido hacia mí.
—¡Mierda de gato! ¡Lo voy a reventar!
Salgo volando impulsado por su bota hasta aterrizar casi en la boca del callejón. Gigante quiere rematarme, pero sus colegas le quitan la idea de la cabeza, le ofrecen algo mejor:
—Pasa del bicho, hemos venido a lo que hemos venido.
Una lluvia de patadas y palos cae sobre Otto. Lo oigo gemir, y oigo a los hombres resoplar a cada empellón. Gigante le pisotea la cabeza mientras se aprieta la manga de la sudadera contra la cara para contener la sangre; Pálido ha cogido el bate y se emplea a fondo con la espalda de Otto; Viejo y Miga de Pan hunden sus botas en el vientre del pobre desgraciado. Están enloquecidos, golpean como bestias, cegados por la ira, son peores que el peor de los animales. Cuando ya no pueden más, cuando el cansancio los frena, se toman unos segundos para recobrar el aliento.
—¿Estás bien, tío? —Viejo inspecciona el rostro de Gigante—. El gato te ha dejado la cara hecha un cuadro. Vámonos, hay que curarte cuanto antes. Esperemos que no tenga la rabia.
Miga de Pan se queda rezagado; está asomado sobre el cuerpo de Otto:
—Todavía está vivo. Lleva tal cogorza que no se ha enterado de nada.
Pero sí se ha enterado. Cuando ya se han marchado, lo oigo llorar. Repto hacia él y solo le da tiempo a mirarme antes de perder el conocimiento. Lo que no sé es cómo no lo ha perdido antes.
—Hola, Otto. ¿Cómo te encuentras?
—Hola, Ada.
Mi hermana me mira con cara de suficiencia. Como hace siempre. No lo soporto.
—Mañana sales del hospital y quiero que ingreses en la clínica de desintoxicación. Ya lo he arreglado todo. No te preocupes por el dinero.
El dinero… Está podrida de dinero y, sin embargo, se negó a ayudarme cuando tuve problemas económicos. Algo busca.
—No quiero que me encierres. Sé dónde me quieres meter y eso es un loquero.
—¡No es un loquero! —me chilla furiosa—. ¡Mírate, han estado a punto de matarte! No puedes seguir así: borracho, vagando por las calles… —Hace una pausa, sabe que lo que está a punto de decir me va a enfadar, pero su orgullo la empuja a escupirlo—. Estás arrastrando por el suelo el apellido de la familia —continúa—. Cuando llegue el juicio contra esos canallas, nuestro nombre va a estar en boca de todos.
Ni me molesto en contestar.
—Mamá ya está mayor y sufre mucho por ti, está angustiadísima —insiste la reina del drama—. Le he dicho que no venga al hospital, se le rompería el corazón si te viera según estás. Ella también quiere que ingreses en la clínica.
Miente. Mi madre no puede estar de acuerdo con eso: o bien Ada la ha convencido de alguna manera retorcida, o bien, me está engañando directamente.
—Ten piedad de ella… —me ruega fingiendo un emergente llanto—. Natán vendrá a recogerte y te llevará al centro de rehabilitación, allí estarás muy bien, te cuidarán y te recuperarás. ¿No quieres volver a la vida que tenías antes? —Ni siquiera la miro a la cara. Prefiero perderme en el cielo de Madrid que soportar su pose de preocupación—. Pero antes tienes que firmar unos papeles.
—¿Dónde está el gato? —le pregunto.
—¿Qué gato?
—Las enfermeras me han contado que pudieron atenderme pronto gracias a mi gato. El animal salió a la calle a buscar ayuda, una pareja se compadeció de él, lo siguió hasta mí y llamaron al 112. Quiero que lo encuentres.
—¿Y qué voy a hacer yo con un gato?
—Déjaselo a mamá. No pienso firmar nada ni meterme en ninguna clínica hasta que sepa que has dado con él y se lo has llevado a casa. Y quiero pruebas.
—Estás loco, Otto. —Ada retuerce la correa de su bolso con nerviosismo. Cada vez está más furiosa—. ¿Cómo voy a encontrarlo?
—Te las arreglarás, siempre has sido una mujer de recursos cuando hay dinero de por medio. Sé que entre esos papeles hay algo relacionado con la herencia de mamá. Ya nos conocemos, Ada.
Se queda descolocada.
—Es solo un animal —me responde con desprecio.
—Ese gato ha hecho más por mí en unos meses de lo que has hecho tú en toda tu vida. Encuéntralo; si no, no hay trato.
Otto se fugó de la clínica una semana después de su ingreso. Yo aún vivo con su madre.
Tres Cantos, 9 de febrero de 2020